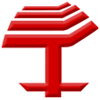Recuerdo con mueca entre nostálgica y burlona a mis hermanos tomando posiciones cual parrilla de F1 en los sofás y sillas del salón, ahí donde ocurría todo lo importante. Había que coger un buen sitio frente a la tele para ver sin demasiadas apreturas el “1,2,3 “ de Kiko o de Mayra, la cabalgadas del agitanao "Curro Jiménez" o el mapa de “Bonanza” ardiendo por los cuatro costados. Entre semana no era empresa fácil tener butaca de platea, con 6 hermanos.
Llegar del cole y clavar la mirada en la Carta de Ajuste porque aún no había empezado la emisión, era un tic. Como lo era intentar burlar la censura paterna para ver películas de dos rombos. En aquellos años de transición, fuimos testigos de la prodigiosa mente de Uri Geller, quien doblaba cucharas con la mente ante el poblado y sorprendido bigote de un icónico José María Iñigo.
Acompañamos al histriónico Alfredo Amestoy en su foto social del español medio, encarnado en la familia Rodríguez, mientras nos mordíamos las uñas con los picados del buitre leonado, con la voz en off de nuestro amigo Felix, el más amigo de los animales que ha existido.
Cuando has sido parte de todo eso, eres historia viva de la televisión. La cuota de pantalla, el share, como hacienda, éramos un poco todos.
Quizás por eso hay toda una generación capaz de cantar al unísono y de memoria los jingles de los anuncios más populares, pues al no tener con quién competir, todos hemos crecido oyendo cómo Bic Naranja y Bic Cristal escriben igual, y cantando la Canción del Cola Cao. Una generación entera que sabía bien que “el algodón no engaña”, que “el que sabe, saba”. Quizás por eso seamos legión los que cuando oímos a alguien exclamar, "anda la cartera", activamos un resorte neuronal y contestamos “Anda, los Donuts".
Luego llegó la pubertad televisiva. Vivía yo en Londres y los británicos seguían siendo los de “alarma, alarma, el continente aislado”. De modo que mi cordón umbilical con lo que pasaba en nuestra piel de toro en aquellos años chisposos era la llegada al quiosco central de Picadilly Circus, cada martes, de la edición dominical de El País, el cual yo devoraba cual croissant recién horneado.
Fue entonces cuando leí en uno de esos martes-domingos en la prensa, que llegaba a nuestro país la ansiada televisión privada. Desde mi refugio británico, me frotaba las manos pensando en la barra libre de canales que me esperaba a la vuelta a casa. Como en Estados Unidos, fantaseaba yo, televisión por cable. OMG!!
Aquella orgía de canales se redujo tras un prometedor comienzo, a poco más que a los zafios semi-desnudos de las mama-chicho, como señuelo memorable de la pluralidad que nos invadía. Aquellos programas eran la tierra catódica prometida. Nos habían vendido humo. Pronto empezó la madre de todas las batallas: los audímetros y el share. Dos inventos que nos contaban a la mañana siguiente y con puntualidad y cierto rigor demoscópico, cuántos millones de personas habían visto el estreno de una serie o un programa la noche anterior.
Aquello producía una reacción en cadena, pues tantos millones dicen los audímetros te vieron ayer, tanto más puedes facturarle a los "Bic" y "Coca Cola" de turno por esos 20 segundos "warholianos". Aquella era una fiesta a la que no estábamos invitados. Éramos el combustible con el que los empresarios de turnos compraban yates y mansiones horteras. Una comparsa.
Hoy, mis hijos consumen televisión de una forma que el entonces fiable sistema de audiencias jamás podrá medir. No sé ve la tele, no se estila. Se ven clips en RRSS, programas en streaming, videos en tele-YouTube.
La audiencia de hoy es indetectable, vuelan lejos del alcance del radar, es imprevisible, cambiante, volátil, no medible, inconquistable. Los espectadores han mutado, son otros, aunque los medios para contar cuántos son sigan siendo los mismos rancios de entonces. Los audímetros son la piedra de Sísifo.
Ellos siguen escupiendo datos y porcentajes sin freno. Decía Truman: “si no puedes convencerlos, confúndelos”.
Y en esas andan todos, intentando hacernos creer que hay bronca entre Broncano y Pablo Motos, que en eso nos va mucho a todos, que nos jugamos la libertad, que hay que tomar partido.
Yo en mi mando conservo un botón (sentimental) mágico.
Tanto lo es, que cuando lo aprieto vuelvo a ver a los hermanos Cartwright y el mapa de Bonanza en llamas.
Cojo pole position en el salón antes de que lleguen mis hermanos.
¡Esta noche sí va a haber Bronca! O No.