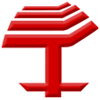José Fco. Fernández Belda
Viviendo en San Borondón

¡Aquellas reglas de cálculo!
José Fco. Fernández Belda
Hace unos días, buscando entre cosas antiguas guardadas con cariño, me encontré con mi vieja regla de cálculo, esa que con tanta profusión utilicé en los años 70, últimos de mis estudios de ingeniería en Barcelona. Muy probablemente una gran mayoría de los amigos que lean estas líneas, no sabrán o tendrán una muy vaga idea de la existencia de este instrumento de cálculo. Por eso quisiera dedicarle a ella hoy un agradecido recuerdo.

Aunque la regla de cálculo fue inventada en 1622 por el matemático inglés William Oughtred, basando su diseño en las escalas logarítmicas creadas por Edmund Gunter en 1620, su uso generalizado fue muy posterior y sólo cuando se pudo fabricar en serie a unos precios razonables. Sin entrar en berenjenales matemáticos y técnicos, este instrumento fue imprescindible para los que estudiábamos carreras de ciencias allá por los años 60 y hasta los primeros 70, fecha en que fueron relegadas a segundo término, muchos diríamos que por fortuna, con la irrupción disruptiva de las pequeñas calculadoras electrónicas que permitían el cálculo digital con total precisión, reemplazando al analógico propio de las reglas de cálculo. Sorprende al profano que esta herramienta permita hacer cálculos muy complejos, con ecuaciones exponenciales, trigonometría plana, esférica e hiperbólica pero no sirva para realizar simples sumas y restas, que había que hacerlas a mano.
Estos instrumentos de cálculo, como ya comenté imprescindible entre los estudiantes técnicos, se fabricaban en diversas formas y tamaños, incluso había compañeros que lucían unas envidiables reglas regaladas por alguna marca de maquinaria industrial pesada como publicidad. Las más comunes entre nosotros en aquellos años eran unas fabricadas por las casas Aristo o Faber-Castell, de unos 20 cm de longitud. Sólo cuando estuve trabajando en Italia, ya en los años 70, me pude comprar una de casi 35 cm la longitud, con la que podía hacer los cálculos técnicos que necesitaba con mucha mayor precisión, pues con ellas los resultados matemáticos se obtenían moviendo la regleta móvil, desplazando el cursor y estimación final al “ojímetro”. Sólo añadiré que me fue muy útil para el cálculo de las tan traídas y llevadas catenarias, es decir las curvas que forman los cables eléctricos suspendidos entre dos torres o postes, o las que alimentan los trenes eléctricos.

Un tiempo después, mientras hacía el curso de teoría de navegación para obtener mi licencia de piloto de aviación ligera, compré otra regla de cálculo circular, con escalas especializadas para poder realizar los cálculos aeronáuticos necesarios para rellenar un plan de vuelo correcto.
La introducción de las calculadoras científicas, como las míticas Hewlett-Packard y las Casio modelos “FX”, acabaron con el reinado centenario de aquellas reglas de cálculo, que poco a poco fueron pasando al baúl de los recuerdos, como también sucedió con los ábacos y los astrolabios. Si bien esto nos alivió en gran manera el hacer penosos y alambicados cálculos matemáticos con mayor seguridad y precisión, para los estudiantes canarios que íbamos a Escuelas Técnicas en la Península, tuvo un efecto secundario indeseado.
Como es bien sabido, en aquellos años 60 y 70, en Canarias había un régimen fiscal de Puertos Francos, gracias al cual el tabaco, whisky, transistores, cámaras de fotos y las calculadoras eran aquí mucho más baratas y con mayor variedad que por allá. Eso hacía que muchos de nosotros lleváramos en nuestras maletas esos productos, en las cantidades toleradas y algo más contando con la benevolencia y cierta vista gorda de los policías de aduanas lograda tras el “lloriqueo estudiantil” de rigor, para revender entre los compañeros peninsulares y así poder disponer de un extra para sufragar algunos gastos.
Por cierto, muchos de nosotros viajábamos en barco hasta la Península, viajando con billete en tercera clase pero comiendo en segunda, en aquellos barcos de Transmediterranea que eran el Ernesto Anastasio y el Villa de Madrid. Algunos estudiantes desembarcaban en Cádiz, Algeciras o Málaga para seguir en tren hasta sus universidades en Sevilla, Madrid, Salamanca o Bilbao. Los que estudiábamos en Barcelona, seguíamos embarcados en una travesía que duraba entre cuatro y cinco días adicionales interminables, que se sumaban a los dos primeros ya “mareados” desde Canarias hasta atracar en uno de esos puertos citados. En aquellos años, viajar en avión sólo se lo podían permitir los estudiantes hijos de familias muy adineradas o, al decir de los Sabandeños, de los que fueran hijos de intermediarios en el negocio frutero.
En resumen el reposo veraniego, gracias a Achamán con la mayoría de los políticos de vacaciones, incita a la nostalgia y a evocar viejos recuerdos de otros tiempos que, sin decir que fueran mejores, desde luego eran distintos y nos teníamos que conformar con menos cosas y divertirnos con más imaginación.