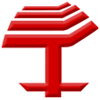El progreso a lo largo de la Historia en los dos últimos siglos en el mundo occidental, ha consistido en ir convirtiendo en deberes de justicia aquellas obligaciones, que nacieron siendo deberes de beneficencia o caridad. La atención a los pobres, a los desamparados, que empezó siendo una dádiva de gentes solidarias se convirtió en exigencia de justicia para el Estado de bienestar (EB).
Como señalan en su libro Pensar el siglo XX, Tony Judt y Timothy Snyder, el EB se creó para tratar de corregir la cuestión social, entendiéndola como la problemática social de la clase obrera consecuencia de la Revolución Industrial. La forma de abordarla puede hacerse desde la prudencia o desde la ética. Lo ideal sería desde ambas. Desde la prudencia, podría servir de ejemplo la Alemania de Bismarck, que puso en marcha una legislación social para evitar el crecimiento del socialismo en las clases trabajadoras. De lo que se trataría era de salvar el capitalismo de sí mismo o de los monstruos que genera. Para ello hay que impedir que el capitalismo genere una clase baja indignada, empobrecida, resentida presta al levantamiento revolucionario. En la Alemania guillermina, la respuesta prudencial fue el bienestar: ya fuera mediante el subsidio del desempleo, la protección laboral en las fábricas o la reducción de la jornada laboral. En estos momentos hubo un gran debate en la socialdemocracia alemana, desde la muerte de Marx en 1883 al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, sobre la función que el Estado capitalista podría y debería desempeñar para aliviar, controlar y replantear las relaciones entre los empleadores y los empleados. Los debates sobre los programas de Gotha y de Erfurt en el Partido Socialdemócrata, o entre Karl Kautsky y Eduard Berstein, pueden entenderse dentro de las tradiciones marxistas; pero también como las respuestas de los socialistas, incoherentes y quisquillosos, a los mismos temas que por entonces preocupaban a Bismarck y el Partido de Centro Católico en Alemania.
La cuestión social puede tratar de corregirse desde la ética, de lo que se trataría es de proporcionar los medios adecuados para que los trabajadores y su familia vivan decentemente. Desde la ética cabe explicar la implantación del EB tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En su implantación uno de los documentos más importante fue el Informe elaborado en 1942 por William Beveridge, sobre Seguridad Social y Servicios Afines, a instancias de las autoridades británicas, que recoge gran parte de las reflexiones y prácticas de las políticas de bienestar ensayadas hasta entonces. La filosofía del Informe lo expresó Janet, esposa de Beveridge: "Tanto si les gusta como si no, tanto si se sienten contentos como apenados, significó la inauguración de una nueva relación entre los hombres en el seno del Estado, y del hombre con el Estado, no sólo en este país, sino en todo el mundo. La ética de la hermandad universal de los hombres fue entronizada aquí en un plan a llevar a cabo por cada individuo de la comunidad al servicio de si mismo y de sus compañeros". Ya en la primera década del siglo XX, William Beveridge estaba pensando en lo que el Estado debería hacer por la clase trabajadora. Para la década de 1940 Beveridge será considerado como uno de los fundadores de la planificación social moderna. Sus preocupaciones iniciales tuvieron que ver con la pobreza como un mal moral. Nacido en 1879, es un producto de las últimas aspiraciones reformistas victorianas. Como otros de sus contemporáneos, fue a Oxford, donde pudo debatir sobre el problema de la prostitución, del trabajo infantil, del desempleo, de las personas sin techo, etc. Tras abandonar Oxford, se dedicó al trabajo caritativo enfocado a superar ciertas patologías de la sociedad industrial; en muchos aspectos, la palabra “cristiano” figura en las organizaciones en las que él y sus amigos volcaron todas sus energías. Lo mismo puede decirse de otro casi contemporáneo Clement Attlee, futuro primer ministro laborista, que fue quien llevaría las ideas de Beveridge a la práctica. Fue el gabinete ministerial laborista presidido por Attlee, el que puso en marcha el Estado de bienestar tras los destrozos de la II Guerra Mundial. Los más destacados del Gobierno de Clement Attlee fueron Ernest Bevin, ministro de Exteriores; Nye Bevan, fundador de la Seguridad Social; y Herbert Morrison, el número dos de Attle. Todos eran de origen obrero, y en sus inicios fueron peón agrícola, minero y dependiente en una tienda, respectivamente. Y sin formación académica fueron capaces de llevar a cabo políticas para el progreso de la gran mayoría de la sociedad. La implantación del EB puede ser explicado fundamentalmente desde el ámbito de la ética, aunque también desde la prudencia., no podemos olvidar tras la II Guerra Mundial el miedo al comunismo. Ese miedo propició las reformas en el mundo occidental, obligando al capitalismo a hacer concesiones a las clases trabajadoras. Según Mercè Ibarz todos nosotros somos hijos de Stalin. Sin el temor al soviético, el capital no habría tolerado el laborismo en Gran Bretaña y, que valía más hacer algunas concesiones humanistas que no exponerse al predicamento que entonces todavía tenían los supervivientes vencedores de la batalla de Stalingrado. Cabe recordar la crisis de mayo de 1947, también conocida como la crisis de exclusión, se refiere a los movimientos políticos ocurridos en los gobiernos de Italia y Francia en mayo de 1947 que tuvieron como consecuencia la expulsión de los comunistas de estos gobiernos, debido a la presión de los Estados Unidos. Ambos partidos comunistas eran los más potentes. En Francia, uno de cada cuatro franceses lo votaban, el mayor porcentaje de votos de cualquier partido francés entre 1946 y 1956.
Según Margarita León en su libro El arte de pactar. Estado de bienestar, desigualdad y acuerdo social, el desarrollo del Estado de bienestar en España fue tardío y apresurado, si lo comparamos con el de los europeos. Se implantó cuando las décadas gloriosas tocaban a su fin. La trayectoria atípica en España fue tal que el momento de expansión del gasto social no llegó en un momento de reconstrucción y fuerte expansión económica. Sino todo lo contrario. En España, el momento de despegue, es decir, cuando se universaliza la educación, la sanidad y el resto de las prestaciones sociales, ocurre sobre todo durante la década de los ochenta, coincidiendo en el tiempo con una necesidad imperiosa de contener el gasto y modificar la estructura productiva del país. Además, el clima de Europa ya era de cambio de paradigma, tanto en lo que respecta a la orientación político-ideológica neoliberal, sobre todo en los países anglosajones. Hoy el Estado de bienestar está siendo destrozado sin compasión, como consecuencia del modelo neoliberal y como secuela inevitable crisis de la democracia. Al respecto me parecen muy oportunas las reflexiones del magistrado Joaquín Bosch, basadas en unas palabras del gran ideólogo del parlamentarismo y teórico de la República de Weimar, Hans Kelsen, pronunciadas unos años antes de que el nazismo asaltara el poder: “La existencia de la democracia moderna depende de que el Parlamento sea un instrumento útil para resolver las cuestiones sociales de nuestro tiempo”. Reflexiones que siguen siendo de plena actualidad hoy. El progresivo desmantelamiento del Estado de bienestar en España ha dañado las condiciones de vida de millones de personas, ante la incapacidad de las instituciones de dar unas respuestas adecuadas a la inseguridad general por las crisis económicas en las últimas décadas.
Por lo expuesto podemos entender que los mayores índices de satisfacción hacia la democracia en Europa occidental se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial. La legitimidad de la democracia de entonces se fundamentaba en el hecho de que los Estados eran capaces de controlar los mercados y corregir sus defectos, en beneficio de la mayoría. Los Estados de bienestar contaban con mecanismos de intervención para corregir las desigualdades y con el apoyo de unas élites económicas para evitar la expansión del comunismo. Era un sistema político aceptado, porque aseguraba unos ingresos económicos, calidad de vida y estabilidad social. Hoy todo ha cambiado radicalmente tras décadas del modelo neoliberal. Ni seguridad económica, ni calidad de vida, ni estabilidad social. Por ello, crisis de la democracia y la expansión de la deriva autoritaria.
Cándido Márquesán