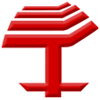No creo es necesario señalar que un problema muy grave en nuestra sociedad es el de la vivienda. Para muchos ciudadanos acceder a comprar una vivienda es una utopía. Por ello, no tienen otra opción que vivir de alquiler, que cada vez se encarece más.
Acaba de publicarse el libro “El secuestro de la vivienda. Por qué es tan difícil tener casa y cómo esto puede romper la sociedad” de Jaime Palomera., el cual expresa algunas ideas. El mercado jamás ha sido capaz de resolver el problema de la vivienda. La vivienda no puede ser una mercancía más. Es un derecho. Cada vez más, la vivienda la acumulan grandes propietarios, que no las compran para vender, sino para alquilar. Todavía más grave. Esas viviendas las trocean para alquilarlas por habitaciones y sacar más rentabilidad. Lo que hace el mercado con estas prácticas es reintroducir formas muy precarias de vivir y tratar de normalizar las que creíamos erradicadas. La diferencia es que el chabolismo de hace 70 años era muy visible, ahora está escondido en los edificios y se le da nombres como coliving para normalizar formas de pobreza. Entre 2014 y 2023, el 56 % de la compra de viviendas en España se hizo sin pagar hipoteca. Es decir, que los compradores pagan al contado sin necesidad de endeudarse. Además, casi la mitad de las viviendas inscritas en el Registro de la Propiedad en los últimos años están en manos de sociedades que tienen un mínimo de ocho inmuebles. Y en la última década, el número de grandes propietarios ha aumentado un 20%. Por eso cada vez más gente vive de alquiler y lo hace durante más años. En los últimos estudios, nos dice Palomera, vemos que mientras el 53,6% de los menores de 30 años tenía una vivienda en propiedad en 2005, esta cifra ha caído en picado: 29% en 2023. Al mismo tiempo, quienes viven de alquiler se han convertido en el grupo mayoritario en este tramo de edad, pasando del 35,2% al 56,6% de hogares. En el grupo de los que tienen entre 30 y 44 años, vivir de alquiler ha pasado de ser una opción muy minoritaria en 2005 (18,8%) a representar a más de un tercio de los hogares (34,3%). Y así sucesivamente en todos los tramos de edad, excepto en el de mayores de 64 años. Esta situación está fracturando nuestras ciudades, entre los propietarios y los inquilinos. Estos están transfiriendo cuantiosas rentas a aquellos.
He tratado de describir de una manera resumida con algunos datos el problema. Obviamente algo hay que hacer. Está en manos de los políticos buscar soluciones. Desde el gobierno estatal se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que no soluciona el problema. Todavía más, porque desde las comunidades autónomas en manos del PP la están incumpliendo. Un ejemplo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de votar en contra de una Proposición de Ley del PSOE que pretendía reformar la ley del suelo para aplicar la Ley de Vivienda y declarar zonas tensionadas diez municipios de la región para limitar así los precios del alquiler. Una vivienda en Los Molinos, barrio de Getafe, se paga 1.300 euros de alquiler. Si fuese zona tensionada, serían 884 euros.
Acabo de escuchar una entrevista a Iñaki Gabilondo, periodista de una pieza. Con el buen juicio que le caracteriza ha dicho que la única solución al problema de la vivienda sería un acuerdo de todas las fuerzas políticas y de todas las administraciones, públicas: la del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, ya que las tres tienen competencias en vivienda. Evidentemente esta propuesta es una utopía con el clima político actual. Ante la imposibilidad de resolverlo desde la política, la ciudadanía acaba de manifestarse en 42 ciudades españolas. Si las instituciones políticas existentes no dan respuesta a las aspiraciones de amplios sectores de la ciudadanía, es legítimo y democrático actuar pacíficamente al margen de ellas en la calle. Una sociedad democráticamente sana puede y debe mostrar su protesta y su indignación en la calle. Cuando la gente pacíficamente toma la calle, para hacerse oír, es porque quiere cambiar las políticas públicas. Y esta actuación es otra forma de democracia; la democracia de movilización que está cuestionando, sin querer suprimirla, la democracia representativa de los gobiernos, parlamentos y partidos políticos.
El gran historiador Eric Hobsbawm señalaba; 'Las marchas callejeras son votos con los pies que equivalen a los votos que depositamos en las urnas con las manos”. Y es así, porque los que se manifiestan en la calle pacíficamente eligen una opción, protestan contra algo y proponen alternativas. La acción colectiva en la calle, como acto de multitud o de construcción de un discurso, expresa una diferencia u oposición, muestra una identidad, y se transforma de lo particular a algo más general y cuando se mantiene en el tiempo se convierte en un movimiento social. La historia nos enseña que si en la sociedad democrática no se produjeran estas oleadas de movilización por causas justas no habría democratización, es decir, no habría la presión necesaria para hacer efectivos derechos reconocidos constitucionalmente, ni la fuerza e imaginación para crear otros nuevos. Todo esto les resulta difícil de entender a algunos. Con frecuencia, las sociedades se incomodan con los movimientos y aún los consideran peligrosos y nocivos. Solo cuando triunfan reconocen sus bondades e integran sus conquistas a la cultura e institucionalidad vigentes. Ardua tarea, a veces se necesitaron siglos para alcanzar algunos derechos: jornada laboral de 8 horas, descanso dominical, sufragio universal, igualdad entre hombre mujer. En definitiva, con movilizaciones se han civilizado y han avanzado las sociedades que hoy conocemos como modernas y democráticas. Los momentos más creativos de la democracia rara vez ocurrieron en las sedes de los parlamentos. Ocurrieron en las calles. Esperemos que ahora la calle sea la punta de lanza para solucionar el problema de la vivienda, ante la incapacidad de la política.