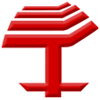El concepto de “hegemonía”, entendida como un “sentido común” significa que un grupo instaura una determinada visión del mundo, que se convierte en horizonte universal de toda una sociedad. La hegemonía permite que un grupo guíe y gobierne a una sociedad sobre todo mediante el consenso, tanto activo como pasivo, en lugar del uso de la coerción, aunque esta última no está descartada, si hay que neutralizar la rebeldía o la insumisión. Hoy la hegemonía neoliberal es total y asumida por la socialdemocracia, de ahí su debilidad actual. ¿Será la antesala de su extinción?
El neoliberalismo implantado a mitad de los años 70 no hubiera sido posible sin un largo y concienzudo trabajo previo de construcción de un discurso, con un ideólogo, un lugar y una fecha concretas: Hayek, Mont-Pelerin y 1947. En sus orígenes el neoliberalismo era una teoría marginal. A sus seguidores les resultaba complicado encontrar empleo y eran objeto de burlas por parte de la corriente predominante “hegemónica” del keynesianismo. Al final de la II Guerra Mundial, estaba vigente la doctrina de Keynes y se iniciaban en Europa occidental políticas dirigidas a la implantación del Estado del Bienestar. Por ello, en abril de 1947 se reunió en el “Hotel du Parc”, en Mont Pèlerin, en Suiza, un grupo de 39 personas entre ellas: Friedman, Lippman, Salvador de Madariaga, Von Mises, Popper... con el objetivo de desarrollar fundamentos teóricos y programáticos del neoliberalismo, promocionar las ideas neoliberales, combatir el intervencionismo económico gubernamental, el keynesianismo y el Estado del Bienestar, y lograr una reacción favorable a un capitalismo libre de trabas sociales y políticas. Este combate de los neoliberales duro y contracorriente finalmente alcanzaría su éxito en la segunda mitad de los años 70, después de la crisis de 1973, que cuestionó todo el modelo económico de la posguerra. Su victoria fue producto de muchos años de lucha intelectual. Suele atribuirse al reaganismo, al thatcherismo y a la caída del Muro, pero la historia es más larga. Su triunfo se vio facilitado por la autocomplacencia de una izquierda autosatisfecha. En esta tarea de imposición de sus ideas han contado con la ayuda mendaz de los escuderos de la derecha desde los años 70: think tanks creados y financiados por grandes corporaciones, la gran mayoría de la clase política, el mundo académico, los medios de comunicación, campañas publicitarias… Y han trabajado muy bien, al haber conseguido que ideas extravagantes o impensables de los años 70, sean hoy incuestionables y plenas de “sentido común”, sin que tengan otra fundamentación que la fe, al no ser comprobables empíricamente. Y así esas élites han impuesto su agenda política.
Y el primer país donde se impuso, como un laboratorio de experimentación. fue el Chile de Pinochet, tras el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Por ello, me parecen oportunas describir las visitas que realizó Hayek a Pinochet.
El 2 de noviembre de 1973, mes y medio después del golpe de Estado de Pinochet- fue el 11 de septiembre-, un editorialista del Wall Street Journal, muy bien informado, escribía entusiasmado: “Cierto
número de economistas chilenos que han estudiado en la Universidad de Chicago, conocida en Santiago con el nombre de “la Escuela de Chicago”, se aprestan a tomar las riendas de la economía chilena. Esta será una experiencia que observaremos con gran interés desde el punto de vista académico”.
Desde un planteamiento más pragmático, Amnistía Internacional hizo unos meses después un balance provisional de los acontecimientos: “La tortura es una práctica corriente en el interrogatorio de los prisioneros políticos…Decenas de miles de trabajadores han perdido su empleo por motivos políticos, muchos de ellos han quedado en un estado de inanición. Otro informe de tres años después señalaba: “las violaciones de los derechos humanos no han cesado: detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas sistemáticas y desaparición de detenidos políticos. Desde el 11 de septiembre de 1973, alrededor de 100.000 personas fueron arrestadas y encarceladas, más de 5.000 fueron ejecutadas y decenas de miles se vieron obligadas a exiliarse por razones políticas”.
Todo esto no supuso impedimento moral alguno para que las grandes figuras del neoliberalismo occidental se presentasen en pleno y con conocimiento de causa para congratularse con la dictadura. En marzo de 1975 Friedman se encuentra con Pinochet, y el dato es muy conocido, y le habló de política económica y de “terapia de choque”. Cuando Pinochet recibe a Hayek en noviembre de 1977, hablan de otro tema: la espinosa cuestión de la democracia limitada y del gobierno representativo. Pinochet, según la prensa chilena, lo ha escuchado atentamente y le ha solicitado que le haga llegar los documentos que ha redactado sobre esta cuestión. Al regresar a Europa, Hayek le hizo enviar a su secretario un bosquejo de su “modelo de constitución”, un texto que justifica principalmente el estado de excepción. Y escribió en el Times de Londres en defensa del régimen y contra las calumnias: “No he encontrado a nadie, en ese Chile tan vilipendiado, que no estuviera de acuerdo en decir que la libertad personal es mucho mayor con el Gobierno de Pinochet que con el de Allende. Ni que decir tiene, que quien se atreviera a sostener públicamente lo contrario, es más que probable que hubiera desaparecido.
En su segunda visita, en abril de 1981, Hayek concedió una larga entrevista al periódico El Mercurio. Una periodista claramente pinochista, le preguntó: ¿Qué piensa de las dictaduras? Su contestación fue: “Muy buena pregunta. Gracias por habérmela hecho. Disertemos un poco. Y bien, yo diría que, como institución a largo plazo, estoy totalmente en contra de las dictaduras. Pero una dictadura, una forma de poder dictatorial puede ser un sistema necesario en un determinado momento en algún país y solo por cierto tiempo. Como usted comprende, a un dictador le es posible gobernar de un modo liberal y es igualmente posible que una democracia gobierne con una falta total de liberalismo. Personalmente, prefiero a un dictador liberal antes que un gobierno democrático sin liberalismo…
Le repregunta la periodista: Lo que significa que, durante los periodos transitorios, usted propondría Gobiernos más fuertes y dictatoriales…
Hayek: En tales circunstancias, es prácticamente inevitable que alguien tenga poderes casi absolutos. Poderes absolutos que debería utilizar precisamente para evitar y limitar que nadie imponga un poder absoluto en el futuro.
Lo que Samuelson denuncia como un capitalismo fascista, para Hayek es un mal menor. Para los liberales, en las mismas circunstancias, la dictadura es la peor de las soluciones con excepción de todas las demás, comenzando, por supuesto, por el socialismo. Entre Allende y Pinochet, como en otros tiempos entre la República y Franco no se vacila. La dictadura no la aceptan con vocación de eternizarse en el poder, sino como un expediente provisional, fase de transición, estado de excepción pasajero que, si uno cree en la teoría de la dictadura de la burguesía, instituirá el nuevo orden y se autodisolverá, una vez cumplida su misión.
Esta defensa liberal de la dictadura transicional resulta un auténtico alarde de acrobacia dialéctica. Lo resumió perfectamente por entonces el economista Nicholas Kaldor: “Chile es una dictadura dotada de una policía secreta, de campos de detención, etcétera, en la que están excluidas las huelgas y donde los trabajadores tienen prohibido organizarse en sindicatos…Y si tomamos al pie de la letra lo dicho por Hayek, deberíamos considerar que una dictadura fascista cualquiera es la condición previa necesaria, además del monetarismo de una sociedad libre”.
No obstante, el planteamiento de Hayek no es nuevo, ya que tiene una continuidad intelectual con lo que ya decía décadas atrás. Si, como él mismo afirma el liberalismo se caracteriza por una exigencia de limitación de las funciones coercitivas del Gobierno, ¿cómo puede afirmar la compatibilidad, aunque sea temporal, del liberalismo y la dictadura? Esto sería un enigma, mas, si observamos con detenimiento la contradicción es solo aparente.
Hayek sostiene que la democracia es puramente instrumental, un método de decisión basado en la regla de la mayoría. Un simple medio, nunca un fin en sí mismo. El valor absoluto es la “libertad”, no la democracia. Esta no es sino una forma de gobierno, mientras que la “libertad” es una forma de vida. Si chocan entre sí, la democracia debe ceder el paso a la libertad. “Yo preferiría sacrificar temporalmente la democracia antes que prescindir de la libertad”.
Mas, Hayek, quien disfrutaba de la paradoja, va más lejos afirmando que a veces la “libertad personal” puede preservarse mejor en un régimen autoritario que en un gobierno democrático. No obstante, durante la dictadura de Pinochet no se preservaron las libertades políticas (libertad de expresión, de reunión, de asociación, ni el derecho de huelga ni de manifestación…), ni las libertades civiles (no ser arrestado, ni detenido ni ejecutado arbitrariamente). Por tanto, sostener como hace Hayek, que ese régimen puede salvaguardar la libertad personal supone redefinirla en un sentido plenamente diferente. ¿En qué queda un concepto de libertad así desfigurada? Únicamente, la libertad económica, entendida como libre disposición de lo que es de uno. Cuando Margaret Thatcher afirma que la libre elección debe ejercerse mejor en el mercado que en las urnas, se limita a recordar, que ese primer tipo de elección es indispensable
para la libertad individual, mientras que el segundo no lo es: por lo demás, la libre elección puede existir en una dictadura capaz de limitarse a sí misma, pero no en el gobierno de una democracia ilimitada. No podría decirlo más claro: la libertad económica, la del individualismo posesivo, no es negociable, mientras que la libertad política es opcional. Así como le parece concebible que un gobierno autocrático dé pruebas de contención en materia de intervención económica, considera que un gobierno democrático omnipotente es totalmente incapaz de tal moderación.
Quiero detenerme en una de las medidas del neoliberalismo en Chile, cual fue la privatización del sistema de pensiones públicas. Una de las ideas básicas del sistema neoliberal. Un engaño más. En un aviso a navegantes, me fijaré sobre lo que supuso el paso de un sistema público de pensiones de reparto, a uno privado en Chile en tiempos de Pinochet. La creación de un sistema de capitalización individual a través de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) responde a un doble fundamento de corte neoliberal. Primero, una exaltación del individualismo que relega las soluciones colectivas para articular la solidaridad. Y, segundo, la firme creencia en las virtudes taumatúrgicas de la reducción del papel del Estado y de la paralela expansión del mercado.
Las AFPs son la creación más emblemática del neoliberalismo chileno, hijas del cálculo y la imaginación de José Piñera, ex ministro de Trabajo del régimen de Pinochet y hermano de Sebastián Piñera. De raíces democristianas, José Piñera, a fines de la década de 1970 pasó a integrar el círculo de jóvenes talentos reclutados por Pinochet para “modernizar” el país. Para desmantelar el Estado, recibió del gobierno plenos poderes para sustituir el sistema público de jubilaciones y pensiones, supuestamente deficitario, y remplazarlo por uno de ahorro privado. Con ese cambio todos los trabajadores fueron obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos a las AFPs, sin que hubiera aporte alguno de los empleadores. La excepción: los militares quedaron al margen y hoy siguen jubilándose con el 100% de su último salario.
En el sistema de pensiones privado chileno tras la reforma el empresario retiene a los trabajadores un 12,4% del sueldo; 10% para el fondo de pensiones, 1% para el seguro de invalidez y 1,4% para gastos y beneficios de la gestora AFP. El empleado elige la AFP. Puede cambiar de administración o de fondo cuando quiera. La primera reforma fue realizada en el 2008, en el primer gobierno de Bachellet, que introdujo una pensión básica solidaria para el 60% más pobre de la población, así como correcciones en los aportes de pensiones para compensar a mujeres y jóvenes.
Según la Fundación Sol, más que para beneficiar a los cotizantes el sistema de AFP sirve para dar financiamiento barato a las grandes empresas, en las cuales las administradoras invierten mediante acciones. Según Marco Kremerman, los grupos empresariales son así subsidiados por los trabajadores y obtienen fondos a una tasa de interés más baja que la imperante en el mercado. Unos 170.000 millones de dólares contiene el cofre de las AFPs.
La mayoría de los jubilados cobraban en 2017 una pensión media de 270 euros, inferior al salario mínimo, que es de 346 euros. Solo entre el 2010 y el 2015 las AFPs duplicaron sus beneficios, ganando en conjunto 765 millones de euros el año pasado. Una comisión creada en 2014 por Michelle Bachelet para estudiar la reforma del sistema de previsión concluyó que el 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y el 44% están por debajo de la línea de pobreza. La Fundación Sol estima que, al jubilarse, la mitad de los trabajadores que cotizaron durante tres décadas recibirían una pensión que no superaría el 22% de su último sueldo. Importes alejados de los anunciados por Piñera, que prometió a todo trabajador una jubilación mínima del 70% de su salario.
La plaza de la Constitución de Santiago de Chile simboliza el centro de poder. Allí está el Palacio de la Moneda bombardeado por Pinochet en 1973. En esa plaza falleció de un infarto en 2015, Mario Enrique Cortés, de 80 años. Pinochet también bombardeó la tercera edad porque Mario murió en pleno invierno mientras trabajaba para una empresa de jardinería, como muchos ancianos chilenos obligados a seguir trabajando porque cobran pensiones misérrimas. Se levantaba a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo a su trabajo desde la comuna de El Bosque; su trabajo iniciaba a las 6 y finalizaba a las 3 de la tarde.
Tanta injusticia tenía que generar un movimiento ciudadano de protesta. En julio y agosto pasados de 2017 se produjeron grandes manifestaciones en muchas ciudades chilenas coordinadas por “No+AFP. Por un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado”. E incluso un paro nacional el 4 de noviembre pasado. Hechos ninguneados por la prensa española. Hecho está el aviso para navegantes despistados que sucumben al discurso de la bonanza de la privatización del sistema público de pensiones. Insisto. El ejemplo de Chile es muy significativo.
Este 1 de mayo entró en vigor la Reforma de Pensiones, una de las principales promesas de campaña del Gobierno de Gabriel Boric, la que establece de manera gradual varios cambios sustantivos como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), una nueva cotización final de un 8,5% con cargo al empleador y una compensación a las mujeres debido a su mayor expectativa de vida.
Cándido Marquesán