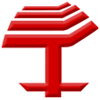Merece la pena comparar el espíritu que impregnó el proceso de elaboración de la Constitución italiana de 1947 y la Constitución española de 1978.
Piero Calamandrei, gran jurista y que participó en la elaboración de la Constitución de Italia de 1947 realizó este profundo discurso:
“Creo que nuestros descendientes sentirán más que nosotros, dentro de un siglo, que de nuestra Constituyente nació realmente una nueva historia: y se imaginarán que en nuestra Asamblea, mientras se discutía de la nueva Constitución republicana, sentados en estos escaños no estábamos nosotros, hombre efímeros cuyos nombres serán borrados y olvidados, sino todo un pueblo de muertos, esos muertos que nosotros conocemos uno a uno, caídos en nuestras filas, en las prisiones y en los patíbulos, en montes y llanuras, en las estepas rusas y en las arenas africanas, en mares y desiertos, desde Matteotti a Rosselli, desde Amendola a Gramsci, hasta nuestros muchachos partisanos. (…) Ellos murieron sin retórica, sin grandes frases, con simplicidad, como si se tratase de un trabajo cotidiano que cumplir: el gran trabajo necesario para devolver a Italia la libertad y la dignidad. (…) A nosotros nos corresponde una tarea cien veces más llevadera: la de traducir en leyes claras, estables y honestas su sueño de una sociedad más justa y más humana, el sueño de una solidaridad que una a todos los hombres en esta obra de erradicar el dolor. Bastante poco, en realidad, piden nuestros muertos. No debemos traicionarlos”.
¡Qué contraste con el proceso constituyente español! Los valores y los principios de la Constitución italiana fueron los del antifascismo. En España los sedicentes «constitucionalistas» defienden un acto fundacional muy diferente: acto de desmemoria entre vivos que proyecta su larga sombra sobre nuestro presente. La Constitución del 78 fue redactada por vivos olvidadizos y no por muertos resucitados, sino traicionados. Vamos a constatarlo. Para ello, me parece oportuno recurrir al artículo "La memoria arrinconada en la Filosofía del Derecho española" (2011), de José Ignacio Lacasta Zabalza ,profesor emérito, y que fue catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza:
“Todo arranca de lejos, desde el proceso constituyente, cuando con motivo de la discusión sobre el Preámbulo del texto constitucional, fue Manuel Fraga Iribarne quien asentó que no se podía hablar de la «historia» (noción dentro de la cual incluía todo el pasado). Y Enrique Tierno Galván fue derrotado en su legítima y sensata pretensión de redactar algo acerca de los «padecimientos» del pueblo español en las anteriores etapas antes de retomar la libertad2, Estas fueron las palabras de Tierno Galván: “Hay que
hacer referencia al pasado, que no se puede olvidar por completo, que no se puede hacer borrón y cuenta nueva por modo absoluto; que hemos sufrido de tal manera muchos españoles, yo diría que millones, en un tiempo que ha transcurrido, que olvidarse por completo del pasado es olvidarse de los que han sufrido las consecuencias del pasado. Hay un gran sector del pueblo español que no se puede olvidar. El de los que han padecido, y lo menos que merecen es que se haga una referencia a ese pasado, pues gracias a sus padecimientos estamos venciendo ahora”. Sabias palabras de Tierno Galván, porque el paso a la democracia mucho les debía a quienes lucharon por lo que hoy son derechos fundamentales y, bajo la dictadura, delitos.
Insistiendo en ese olvido de nuestro pasado, del pasado republicano, de todos los que sufrieron la represión franquista, incorporo la siguiente noticia. “Se puede hablar de lo que hay encima de la mesa no de lo que hay debajo”. Más allá del empleo de las metáforas está la realidad del ejercicio del poder político que ha incluido, desde 1978 hasta la discusión sobre la Ley de Memoria Histórica, la praxis de acallar todo lo relativo al inmediato pasado político. Felipe González Márquez no quiso aprovechar el 50 aniversario de la guerra civil para revisar desde el Gobierno de España los crímenes de la dictadura y realizar un esclarecimiento de la historia y la memoria. Señaló que los militares, con Gutiérrez Mellado a la cabeza, se opusieron a ello con el pretexto de haber «fuego» bajo la mesa. Con esta imagen, Felipe González dijo a un importante periódico mexicano que había que hablar de lo que había encima de la citada mesa y nunca de lo debajo. El que fuera Presidente del Gobierno dio entonces una razón verdadera de esa mudez institucional., «Entrevista», La Reforma, 10.3.98.: «Lo acepté como una de las reglas del juego del poder».
Cándido Marquesán