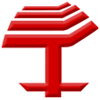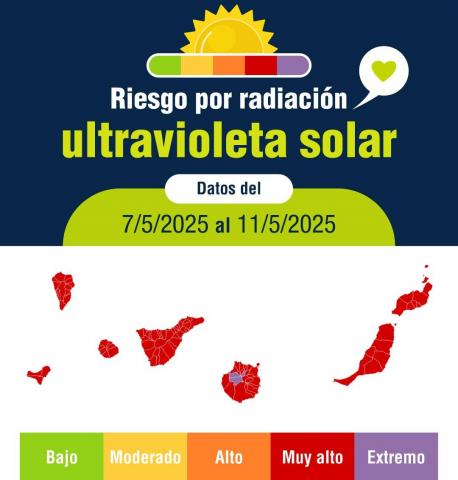En 1898 Santiago Ramón y Cajal nos advertía, sin que nadie le haya hecho caso, ni entonces ni ahora: "Se necesita volver a escribir la historia de España para limpiarla de todas estas exageraciones con que se agiganta a los ojos del niño el valor y la virtud de su raza. Mala manera de preparar a la juventud para el engrandecimiento de su patria es pintar ésta como una nación de héroes, de sabios y de artistas insuperables". Las palabras de Ramón y Cajal son de todo un premio Nobel de Medicina y no han perdido actualidad.
Hay que separar con nitidez la Historia de los mitos y leyendas, ya que una de las consecuencias de la pretensión científica de la Historia es la exigencia de descartar sin ambages cualquier dato no fundamentado. Mas, la propuesta de hacer una Historia libre de vestigios míticos de ningún modo debe llevarnos a dejar de prestar atención a los mitos y leyendas. Que los mitos carecen de la mínima credibilidad o fundamentación empírica es indudable. Pero no basta con certificar su falsedad. Si han pervivido a lo largo de tantos siglos, alguna función cumplen. Estudiemos su lugar y comprendamos su función. Pero sin creer en ellos ni, mucho menos, dejarnos tiranizar por ellos.
Según Álvarez Junco, en la España actual, la complacencia con los mitos heredados corresponde, como es lógico, sobre todo a los nacionalismos. Los periféricos resultan quizás más estridentes porque están más a la ofensiva, intentando dominar, o incluso monopolizar, un espacio público al que les fue negado el acceso durante mucho tiempo. Pero quienes no suscribimos sus mitos históricos, y nos escandalizamos ante sus simplificaciones, deberíamos prevenirnos contra la tentación de combatirlos defendiendo los de signo opuesto –los españolistas, los ligados al Estado central–: es decir, frente a los abusos en la enseñanza de Wifredo el Velloso o la batalla de Arrigorriaga, no parece recomendable empeñarse en que se suministre también obligatoriamente una cierta dosis de don Pelayo o la venida de Santiago a España.
Soutworth comentaba en el prólogo a la segunda edición de “El mito de la cruzada de Franco” y acerca del relato histórico dominante que “Durante cuarenta años, los españoles fueron obligados a tragarse una falsa historia de su país y los efectos secundarios de una dieta tan asquerosa difícilmente pueden pasar en unos meses”. Treinta y seis años después de la promulgación de la Constitución las consecuencias de la infame dieta moral del fascismo son detectables en la escena pública, como no podía ser de otra manera. Y lo estamos observando hasta en el mismo Parlamento.
Hoy en día en nuestros colegios e institutos se siguen recurriendo a los mitos. Uno de ellos es el de la Transición. Todo proyecto político de país necesita de un mito fundacional que lo legitime. Antes de la Transición no había tenido un acontecimiento identitario que generase un reconocimiento amplio de la ciudadanía. Constatada esta debilidad, en los ochenta se trató de levantar una identidad nacional renovada sobre dos bases: sobre la base material de un proyecto de modernización del país del que podríamos hablar mucho y sobre la base simbólica de una identificación colectiva de los ciudadanos con la Transición. Para lograr esta identificación colectiva hacía falta un relato que devolviera la autoestima a los españoles al presentarles como un gran pueblo que gracias a la reconciliación nacional, al consenso y a la moderación consiguió recuperar las libertades e incorporarse a Europa. Así que ese relato se convirtió en memoria oficial y en conmemoración constante por todos los gobiernos”.
La Transición ha sido mitificada, como si fuera un fetiche. Se ha convertido también en una mala costumbre que siempre que la democracia en España sabe a decepción o engaño, se recurre a la Inmaculada Transición, como si fuera el bálsamo de Fierabrás para solucionar todos los problemas. Esos supuestos valores, no los cito al ser conocidos por todos, son cuestionables, aunque quien tiene la valentía de hacerlo es acusado con acritud de poner en peligro nuestra democracia que tantos esfuerzos nos ha costado construir. Afortunadamente ya abundan bastantes que cuestionan esos valores. Uno de ellos es Juan Carlos Monedero en su libro la Transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia española. Y Gregorio Morán en su artículo La transición democrática y sus historiadores, de 1992, donde nos cuenta que la clase política de la Transición y sus historiadores se llevaron muy bien, al reunirse para decidir cómo se escribiría la historia, en mayo de 1984 en San Juan de la Penitencia, en Toledo, a instancias de la Fundación José Ortega y Gasset. Así fue posible que el gremio de historiadores especializados en la Transición construyera una historia angelical basada en los testimonios de los protagonistas. La clase política de la dictadura esperaba ansiosa exteriorizar su sensibilidad democrática. Los partidos clandestinos henchidos de patriotismo y su militancia eran conscientes de dejar las diferencias para aunarse en lo trascendental: la monarquía parlamentaria. El monarca esperaba anunciarnos la buena nueva de la democracia. En fin, la ciudadanía, con una madurez y un pragmatismo dignos de nuestra raza, mostraba al mundo cómo se podía pasar de una tiranía totalitaria a una democracia homologable con Occidente. Nada, después de la creación del mundo, nuestra Transición es el acontecimiento más importante de la historia universal.
Mas, hay que poner en su justo término nuestra Transición. Hay que contar lo que ocurrió realmente, desmitificándola. Pero esta nueva visión, que sigue las últimas investigaciones historiográficas, ha estado y sigue estando sometida a todo tipo de reticencias por parte de determinados poderes políticos, económicos e historiográficos. Por ende, requiere una nueva visión historiográfica la Transición.
a) Una nueva cronología: Tradicionalmente, las dos fechas empleadas para horquillar la transición de la dictadura a la democracia han sido 1975-1978, el periodo comprendido entre la muerte del dictador y la aprobación de la actual Constitución. Una propuesta de tiempo largo, que pretendiera explicar las contradicciones en el seno del bloque de poder de la dictadura y la toma de posiciones de la desigualmente influyente oposición antifranquista, debería situar el arranque del recorrido transicional en 1969, con la promulgación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y llegar a 1986, primera ocasión en el siglo XX en que un gobierno de centro-izquierda se sucedió a sí mismo sin la intromisión de una intervención militar.
b) Una lectura que no deseche el conflicto: La realidad de la Transición fue mucho más compleja, inestable, indeterminada, dramática y abierta de lo que se desprende del relato canónico. Las libertades no se regalaron ni se materializaron a partir de un simbólico apretón de manos en la cumbre: se arrancaron con sacrificio, se pagaron con sangre y dolor. Y bajo la amenaza de que sucediese en España algo como lo que tenía lugar por entonces en Latinoamérica con el Plan Cóndor. Como han analizado Xavier Casals o Sophie Baby, el voto ignorado de las armas tuvo un peso nada desdeñable en el devenir de la Transición.
c) Un reconocimiento a las víctimas de todo tipo de violencia: Valorar lo que costó alcanzar la democracia supone reconocer a las víctimas de todas las violencias: la de los grupos de inspiración nacionalista o ultraizquierdista, pero también la de la extrema derecha y la del Estado. Entre 1975-1982, 665 personas fueron víctimas mortales de la violencia política. De ellas, 162 (el 24%) corresponden a la actividad represiva del Estado. El resto, 503, cayeron víctimas de la violencia terrorista nacionalista y de ultraizquierda. Tales hechos lo explica el libro, Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982) de David Ballester. La Transición no fue pacífica lo afirma también Paloma Aguilar en el libro, del que es coautora Leigh A. Payne, El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, de enero de 2018, ya que hubo una violencia muy intensa, en la que participaron desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por movimientos independentistas (ETA) y por el aparato de seguridad del Estado. Este proceso de democratización, tesis a la que se suma Sánchez Cuenca, fue el más violento de la época; por ejemplo, comparándolo con los de Grecia y Portugal.
d) Con la Transición no todos ganaron lo mismo. La Transición tuvo unos ganadores efectivos, empezando por los agentes que intervinieron en su diseño, el personal de servicio del Estado y los sectores financieros cuyo poder permaneció intacto. Entre los menos afortunados destaca una clase obrera industrial, que pasó de ser vanguardia de la lucha contra la dictadura a sector residual por efecto
combinado de la crisis económica, el posfordismo y la deslocalización, quedando desactivada como sujeto político influyente
e) ¿Transición o transiciones? La Transición no fue solamente la transformación de la superestructura política de una dictadura en una democracia parlamentaria. Hubo cuatro metamorfosis estructurales esenciales que marcaron una ruptura con los significantes culturales del régimen franquista: el radical proceso de secularización; la acelerada revolución sexual que modificó los roles de género, los marcos jurídicos e instituciones sociales como la familia; una profunda crisis del nacionalismo de Estado que la dictadura había impuesto como forma patrimonial, excluyente y castiza de patriotismo, hoy en trance de reconversión; y un extendido pacifismo de tipo humanista y antimilitarista . Quizás han sido estos los únicos terrenos donde se produjo una ruptura radical con lo precedente. Una auténtica ruptura que se logró a pesar de y, en la mayor parte de las veces, en contra del famoso espíritu de la transición.
Quiero insistir en la idea que hay que cuestionar o desmitificar esa visión modélica y angelical de nuestra Transición. Un artículo que me ha servido para este objetivo, es de Bartolomé Clavero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Sevilla, Transición y Constitución: ¿Qué relación guardan en España que importe hoy? (*) Aparece publicado en la revista Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad.Nº 6, marzo – agosto 2014, pp. 125-136. Expondré las ideas fundamentales de tal artículo, con otras aportaciones documentales y personales.
En toda una declaración de intenciones, Clavero no habla de Transición democrática. Simplemente Transición. Para él hay razones más que suficientes, que yo también las comparto. Hubo, el 15 de junio de 1977, unas elecciones parlamentarias claves para el desmontaje del régimen dictatorial. Mas, no fueron constituyentes. No fue una convocatoria para elegir entre diferentes programas constitucionales. No se convocó a la ciudadanía para que eligiera entre programas de tal alcance, ni se abrió un debate público durante el periodo electoral sobre propuestas concretas constitucionales. El Real Decreto 679/1977, de 15 de abril, en su artículo único: “Se convocan elecciones generales para la constitución del Congreso de los Diputados y del Senado; de las Cortes Españolas”. Es muy claro.
El proceso electoral lo gestionó un gobierno heredero de la dictadura, el cual aprovechó el aparato dictatorial para improvisar un partido junto a sectores de origen no franquista. El llamado Movimiento Nacional, partido único de la dictadura, fue formalmente disuelto, pero su despliegue territorial de gobiernos civiles y alcaldías, jefes provinciales y locales del partido, se mantuvo incólume a disposición del gobierno central, ya que no hubo elecciones municipales hasta después de las generales. Se redujo la representatividad: registro de partidos políticos de acceso no libre; mapa electoral de distritos amplios, provinciales, con consecuencias distorsionadoras de la representación. No todas las opciones políticas fueron admitidas ni todas estuvieron dispuestas a plegarse a tales condicionamientos.
La candidatura proclamada vencedora en términos de minoría mayoritaria, suficiente para formar gobierno, pero no para adoptar acuerdos parlamentarios por sí sola, fue la improvisada por aquel gobierno heredero de la dictadura (166 escaños de 350). La opción más continuista de la dictadura quedó en minoría reducida (16 escaños). Los partidos sin componentes franquistas, la mayoría de izquierda, con una representación sustanciosa (168). Aparte de distorsiones del régimen electoral, la totalidad de izquierda superaba al de derecha.
Las Cortes, al no depender de mandato ciudadano, tuvieron las manos libres para elaborar la Constitución. Pero, insisto, no eran Cortes constituyentes. ¿Cómo fue el proceso constituyente? ¿Recuerdan ustedes un reciente anuncio televisivo de un refresco alabando la costumbre española de frecuentar bares, “benditos bares”? En un momento, mientras se veía a un grupo de señores, todos señores, alrededor de una mesa de un bar, se decía: “Hasta redactamos la Constitución” ahí, en los bares. Cuando no se provocó escándalo, algo de verdad habría. De hecho, decisiones constituyentes claves se tomaron en reservados de restaurantes. Y otras fuera del ámbito parlamentario.
Dos artículos de la Constitución, aparte de otros más, se acordaron entre agentes militares del Gobierno y miembros de la cúpula militar. A los constituyentes, se les transmitió que no podía tocarse ni una coma de ese tipo de acuerdos. Luego, en rígida disciplina de partidos, se escenificó el debate parlamentario. Hubo desencuentros ocasionales a la luz pública del Parlamento, sobre todo con quienes no estaban en el secreto y querían cambiar las reglas, pero sin efecto alguno".
Los dos artículos aludidos, citados por Bartolomé Clavero, no son dos artículos cualesquiera sobre cuya elaboración yo ya he escrito algunos sobre este tema. Vicisitudes poco conocidas en la redacción del artículo 2º de la Constitución. Tal artículo l 2º dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles...». Este artículo sitúa a la nación española en posición, no de sujeto constituyente, sino de entidad constituida, sustrayéndola a su propia determinación. El 8º: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”, disposición que procede directamente de la legislación franquista. La Constitución asignó a la Monarquía en el artículo 62 «el mando supremo de las Fuerzas Armadas» sin especificar siquiera que ha de sujetarse en su ejercicio a la dirección del Gobierno, tal como especifica el artículo 97, no menos constitucional: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado (…)”. Igualmente se ignoró el artículo 64: “Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. Tales artículos excluyen de facto el mando sobre las Fuerzas Armadas al Rey. Esa falta de especificaciones y de referencia a los artículos 97 y 64, implican unas consecuencias inquietantes, secuelas graves de nuestra Transición, que no se han subsanado, como veremos más adelante. Y muy pronto afloró una de estas secuelas inquietantes con el golpe del 23F de 1981, sobre todo cuando el monarca, al par de días, convocó en su residencia a dirigentes de partidos parlamentarios para aleccionarles y entregarles un mensaje por escrito en el que, aparte de atribuirse ahora el mérito de la defensa de la Constitución, impuso bajo amenaza apenas velada («de lo contrario será preciso extraer meditadas consecuencias...»), una línea de moderación en general y de lenidad respecto a la indagación de responsabilidades. De las franquistas ni se habló. El voto de izquierda que logró la mayoría absoluta en 1982 fue consecuente con las premisas sentadas no sólo por la Transición, sino también por el golpe". Esa frase “de lo contrario será preciso extraer meditadas consecuencias”, expresada por Bartolomé Clavero no he podido encontrarla documentalmente, pero, aunque las palabras fueran otras, la advertencia a las fuerzas políticas fue clara, tal como reflejó la prensa de aquel entonces.
El País de 25 de febrero de 1981, titulaba la noticia así: El rey Juan Carlos analizó la situación con los líderes de los partidos mayoritarios. Resumiré lo fundamental. “Antes, don Juan Carlos había presidido una reunión de la Junta de Defensa Nacional, en la que, sin duda también, fueron analizados los acontecimientos… (Una aclaración, primero se reunió con la Junta de Defensa Nacional) En el transcurso de la reunión con Agustín Rodríguez Sahagún, Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga y Adolfo Suárez, presidente dimisionario del Gobierno, el Rey leyó una comunicación sobre la situación creada por el golpe del teniente coronel Tejero… Carrillo opinó que el escrito elaborado por el Monarca no sería difundido a la opinión pública. Suárez no quiso hacer declaraciones, alegando su condición de dimisionario. También se mostró remiso al diálogo Felipe González, quien anunció que iba a reunirse con la ejecutiva de su partido. Prometió ser más explícito tras intercambiar puntos de vista con sus compañeros de la dirección socialista… González insistió en que el golpe «debería obligarnos a todos a reflexionar seriamente», y recalcó la conveniencia de diferenciar la acción de un grupo de personas, sin involucrar a instituciones o cuerpos armados.... Fraga, a su vez, manifestó que su grupo estudiará hoy la actitud a seguir, pero puntualizó que los acontecimientos le han dado la razón en el sentido de que «no se gobierna”.
Creo que la redacción de la noticia sugiere muchas cosas, en el sentido de que los líderes políticos admitían la necesidad de un pacto de silencio. ¡Cuánto desconocemos todavía sobre el 23-F! Al respecto me parece muy oportuna la siguiente noticia. “Se puede hablar de lo que hay encima de la mesa no de lo que hay debajo”. Más allá del empleo de las metáforas está la realidad del ejercicio del poder político que ha incluido, desde 1978 hasta la discusión sobre la Ley de Memoria Histórica, la praxis de acallar todo lo relativo al inmediato pasado político. Felipe González Márquez no quiso aprovechar el 50 aniversario de la guerra civil para revisar desde el Gobierno de España los crímenes de la dictadura y realizar un esclarecimiento de la historia y la memoria. Relató que los militares, con Gutiérrez Mellado a la cabeza, se opusieron a ello con el pretexto de haber «fuego» bajo la mesa. Con esta imagen, Felipe González dijo a un importante periódico mexicano que había que hablar de lo que había encima de la citada mesa y nunca de lo de abajo. El que fuera Presidente del Gobierno dio entonces una razón verdadera de esa mudez institucional: «Lo acepté como una de las reglas del juego del poder». González
Márquez, F., «Entrevista», La Reforma, 10.3.98. Este extracto pertenece a la nota 4 del artículo "La memoria arrinconada en la Filosofía del Derecho española". (2011), cuyo autor es José Ignacio Lacasta Zabalza. Universidad de Zaragoza.
Ese artículo 62. h) de la Constitución que establece al Rey” El mando supremo de las Fuerzas Armadas”, me parece hoy también inquietante y amenazador. Vamos a verlo. El 19 de junio de 2014 Felipe de Borbón y Grecia accedió a la Jefatura del Estado del Reino de España tras la abdicación de su padre y en virtud de las previsiones de la Constitución de 1978. Tal día se produjo la proclamación parlamentaria del nuevo monarca conforme a la Constitución. Pero, no fue el único acto. Antes, en la residencia real, el rey saliente invistió al entrante con el mando supremo sobre las fuerzas militares de forma directa, esto es, sin refrendo alguno de autoridad civil. Las autoridades fueron militares. La única que no lo fue, fue el Director General de la Guardia Civil, que se integró entre ellas. El maestro de ceremonias (militar por supuesto) de este acto previo a la proclamación parlamentaria del acceso a la Jefatura del Estado pregonó que estaba dándose cumplimiento a la Constitución en un apartado de su artículo 62: “Corresponde al Rey: (…) h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas”, pasaje que dicho maestro lee sin referencia alguna al artículo 97 ni el 64, cuyo contenido he explicado antes: El Gobierno estuvo ausente en un acto que un comentarista televisivo calificó sobre la marcha, no sé si con pudor irónico, de “ceremonia entrañablemente familiar de carácter simbólico”. Naturalmente que hay simbolismo, expresa algo muy claro: el rey ostenta “el mando supremo de las Fuerzas Armadas” con antelación e independencia de cualquier otra función. A continuación, según se desarrollaron las ceremonias del día, las Cortes Generales o, más exactamente, las fuerzas políticas que acudieron a la convocatoria, pues no todas lo hicieron, refrendaron sin reservas el acto precedente. Quien fue investido como capitán general de las fuerzas armadas por el monarca abdicante se presentó ante las Cortes Generales con el uniforme y los atributos correspondientes. Ante tamaño alarde, no se observó a ninguna autoridad constitucional presente, representantes o no, abandonar, ni siquiera discretamente, el recinto parlamentario. Las Cortes proclamaron a la autoridad militar suprema como Jefe del Estado pretendiendo que así daban debido cumplimiento a la Constitución y representaban dignamente a la ciudadanía. A mí personalmente como también a muchos conciudadanos nos sobrecoge tantas veces la aparición del Rey con uniforme militar. Parece como si fuera un aviso a navegantes.
Para legitimar la Constitución llegó el referéndum, que contaba con una doble ventaja, las dos fomentadas. Se tomó como término de comparación a la dictadura y no la Constitución de la República de 1931. Se hizo tabla rasa del régimen republicano, instando a la gente a asumir que la democracia llegó por primera vez a España con la Constitución de 1978. Además, el referéndum. estaba ganado de antemano al convocarse en bloque para toda la Constitución, sin desglosarse la consulta sobre la forma de Estado. Este es un tema ya suficientemente conocido. ¿Por qué no hubo referéndum sobre monarquía o república durante la transición? Esta consulta estuvo encima de la mesa, la exigían los países extranjeros, pero se desechó. En una entrevista no conocida de la periodista Victoria Prego en 1995 al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, éste le confesó, pensando que no está siendo grabado, que el Estado hizo encuestas y el resultado era que monarquía perdía. Y tras 46 seguimos sin ese referéndum.
Un aspecto del artículo citado de Bartolomé Clavero me sorprendió extraordinariamente. Luego llegó la sanción y promulgación de la Constitución, mediante las cuales la Monarquía, que, por cierto, nunca la juró, se situó por encima de ella. Lo que sí hizo, conviene recordar, en julio de 1969, Juan Carlos fue jurar fidelidad a las Leyes Fundamentales del Reino y los principios del Movimiento Nacional, el ideario surgido tras el golpe de Estado de Franco en 1936. En su discurso de proclamación como Rey el 22 de noviembre de 1975 emitió estas palabras de agradecimiento a Franco:
En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las Leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el Trono. Como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la Corona, que brota de lo más profundo de mi corazón. Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. (…)
Retorno a la sanción y promulgación de la Constitución. Se publicó en el BOE del 29 de diciembre de 1978, como si fuera una Carta Otorgada decimonónica con valor vinculante por voluntad del Monarca:
“Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución (...). Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado”.
Al final, con esta sanción, en estrictos términos jurídicos, el sujeto constituyente no es definitivamente la nación española, sino una monarquía dinástica.