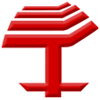Muchos de los que nacimos a mediados del siglo XX durante la dictadura de Franco, la larga noche de piedra según el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, pasamos por un conjunto de vicisitudes parecidas, como también compartimos hoy profundas y semejantes preocupaciones. Hemos sido claramente unos privilegiados con respecto a las generaciones que nos precedieron y las que nos siguen.
Mi biografía es intercambiable a grandes rasgos por la de otros muchos. Nacido, bautizado, primer comulgante y confirmado en Híjar, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Teruel y cargado de historia, el futuro es otra cosa. De familia campesina humilde, que trabajaba tierras de regadío a medias y las de secano a terraje de un quinto, con alguna pequeña finca propia. Mis padres aspiraron a que tuviera un futuro distinto y mejor, al percatarse de que la situación crítica del campo era irreversible, sin que hoy se haya corregido. Nuestros pueblos sufrieron una auténtica hemorragia demográfica, que reflejó José Antonio Labordeta en una canción preciosa, llena de poesía y de humanidad “La vieja”. Su gran obsesión era: dar una carrera a su hijo. Por ello con gran esfuerzo me pagaron la estancia en un internado del seminario y los estudios en el instituto Goya de Zaragoza. ¡Qué recuerdos!
Excepcionalmente no fui el primero de mi familia que pudo salir del pueblo a estudiar, ya que un tío “rebotao” del seminario llegó a catedrático de latín. La escasa formación académica de mis padres, al tener que abandonar a edad muy temprana, a los ocho años, la escuela para ayudar en las faenas agrícolas, la suplieron ampliamente con la experiencia aprendida en la vida, y así consiguieron inculcarme unos valores, pocos y muy claros: el esfuerzo, el respeto a los mayores, la disciplina, la honradez y el amor propio. Y con ese bagaje pude titularme en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza entre el 1969-74, unos años muy convulsos en los recintos universitarios. El curso 1971-72 estuvimos en huelga de Navidad a junio, a pesar de que el Rectorado trató de intimidarnos con la pérdida de la matrícula. Luego tras impartir clases en la enseñanza privada, me presenté y aprobé con gran esfuerzo las oposiciones -entonces las había- de agregado de instituto en la especialidad de Geografía e Historia En los finales de los 70 solo en la ciudad de Zaragoza se construyeron una veintena de institutos, que antes de darles nombre de un personaje relevante se llamaron “Mixtos”. Otros compañeros de estudios se dedicaron a la medicina. Había una gran demanda de trabajo en el sector público, como consecuencia de la puesta en marcha de nuestro incipiente y tardío Estado de bienestar, en relación al resto de los países de Europa occidental. Como señala Mercè Ibarz todos nosotros somos hijos de Stalin. Si no hubiera sido por Stalin no hubiéramos tenido Estado del Bienestar; sin el temor al soviético, el capital no habría tolerado el laborismo en Gran Bretaña y, que valía más hacer algunas concesiones humanistas que no exponerse al predicamento que entonces todavía tenían los supervivientes vencedores de la batalla de Stalingrado.
Por ello, el estudiar entonces era una garantía de encontrar trabajo bien remunerado con el que poder construir un proyecto de vida. Mi trabajo docente en el instituto, totalmente vocacional, impregnado de la creencia de que a través de la educación pública se podía consolidar la democracia, fue siempre un motivo de orgullo y me sirvió de realización personal. Forme una familia, tuve 2 hijos con títulos universitarios, accedí a una vivienda y pude satisfacer las necesidades básicas. Al llegar la edad de jubilación, disfruto de una pensión muy digna. En definitiva, puedo sentirme hoy un privilegiado. Mejoré mi nivel de vida con respecto al de mis padres. Durante mucho tiempo asumí como una realidad incuestionable: que la generación de mis hijos disfrutaría de un nivel de vida superior a la mía, como la mía con respecto a la de mis padres. No sé si pequé de ingenuo. Mas la verdad desagradable se ha destapado con toda crudeza ante nuestros ojos. Nuestros hijos vivirán peor, ya viven, mucho peor que nosotros, para lo que no estábamos preparados ni nosotros ni ellos. Para cualquier padre de mi generación nos supone un profundo dolor ver el futuro tan negro de nuestros hijos a pesar de estar muy bien preparados: muchos condenados al paro, otros tienen que emigrar, algunos afortunados tienen trabajos precarios. Y eso que les dijimos que serían la generación invencible, bastaba con estudiar o trabajar duro.
Merece la pena reflejar algunas reflexiones sobre la juventud. El filósofo Santiago Alba Rico en el libro Juventud Sin Futuro señala “Solo un modelo social ha insistido más que el fascismo en las virtudes de la juventud; solo un modelo social ha despreciado más que el nazismo la debilidad, la vejez, la imperfección, la biodegradabilidad: el mercado capitalista.” Juicio que es muy certero. El himno del fascismo italiano de 1922 se llamaba precisamente «Juventud» (giovinezza giovinezza primavera di bellezza). Hitler exaltó la juventud como el molde estético donde se refundía una y otra vez la indestructibilidad del Imperio. Mas, fue sobre todo sangre juvenil la que regó los campos de batalla de Europa de la II Guerra mundial. Hoy, en el mundo capitalista neoliberal se rinde culto, incluso mucho más que el fascismo, a la juventud. La publicidad exalta la eterna juventud. Productos siempre nuevos, rejuvenecidos, renovados. Todos miramos, a los jóvenes: jóvenes modelos o jóvenes actrices, presentadores jóvenes, jóvenes deportistas, concursantes jóvenes, jóvenes redundantes que hacen publicidad de la juventud. En España se realizan anualmente 400.000 operaciones de cirugía estética, que es una muestra palpable de la juventud como nuestro referente preferencial. Ninguna sociedad manifiesta un culto tan fanático a la juventud como la nuestra; pero, también, ninguna sociedad, cruel paradoja, ha despreciado y desprecia tanto a los jóvenes.
Saskia Sassen en el 2013 ha señalado que las políticas de austeridad pueden ser consideradas como una forma blanda de genocidio, mediante la cual generan daños colaterales entre los sectores desfavorecidos (entre ellos pobres, emigrantes, mujeres y jóvenes), que se convierten en presencias fantasmales por su invisibilidad o por el miedo que generan. Si tras la II Guerra Mundial los jóvenes fueron unos de los mayores beneficiarios de la creación del Estado de bienestar, tras la crisis financiera han sido los jóvenes las principales víctimas de las políticas de austeridad, al verse excluidos especialmente en el ámbito laboral. Mas esa marginación juvenil, que se intensificó con la crisis, ya viene de atrás a medida se implantaba dogmáticamente el neoliberalismo a partir de los años 70, 80 y 90.
En España la precariedad laboral, educativa, política, residencial y afectiva de la mayoría de los jóvenes suponen de alguna manera su desaparición simbólica de la juventud como actor social y su invisibilidad en la escena pública. Como consecuencia de la crisis, la pérdida de empleo o sus trabajos precarios suponen un juvenicidio económico; la estigmatización mediática y cultural de los jóvenes, al extender a toda la juventud el concepto de generación Ninis, tal como se hizo a inicios de 2010 en un programa de la Sexta, protagonizado por una serie de jóvenes maleducados y groseros, cuya única actividad era pasar el tiempo sin hacer nada, puede hablarse de un juvenicidio simbólico. Cuando convergen ambos procesos se puede hablar de un juvenicidio moral. Para que se produzca debe darse una situación de precariedad material y de expulsión del mercado de trabajo. Pero eso no basta: debe darse también un proceso de estigmatización y criminalización de la juventud, que deja de ser una prioridad para la sociedad y pasa a ser una categoría social prescindible, una especie de ejército de reserva.
Como consecuencia de la precariedad laboral en la juventud se están produciendo tres tipos de transformaciones en sus trayectorias vitales.
Se ha expandido en el tiempo la etapa de la juventud vinculada con una mayor duración de la etapa formativa-educativa, pero también por la consolidación de la precariedad como norma, lo que impide acceder a la vivienda, que en el caso español se agrava todavía más por un mercado inmobiliario con alquileres muy caros y la práctica inexistencia de vivienda social.
Tras el final del fordismo, en los últimos años asistimos a la aparición masiva de biografías o trayectorias vitales no lineales. La secuencia estudios-trabajo-matrimonio-emancipación es ya excepcional y atípica. Lo habitual hoy son trayectorias que oscilan entre el empleo (normalmente precario) y el paro, con entradas y salidas de la universidad y otros espacios formativos (prácticas en empresas sin remunerar. ), y con itinerarios marcados por una gran movilidad geográfica, y, por ello, por una incontrolable incertidumbre en las trayectorias vitales de los jóvenes. Con el agotamiento y la excepcionalidad de esas trayectoria lineales aparecen trayectorias reversibles. La reversibilidad supone volver al punto de partida, como ocurre en aquellos casos del retorno al hogar de los padres, por una emancipación fallida.
Vinculado con lo anterior, encontramos un tercer elemento, cual es la creciente diversidad de las trayectorias vitales. Las biografías estandarizadas de los 70 u 80 se han convertido en excepcionales. Los acontecimientos biográficos son cada ve más imprevisibles, puede ser en paro, trabajando en España o en el extranjero, en cursos de formación, emancipación o retorno al hogar paterno, viviendo en pareja o solo, acaba propiciando la sensación de que trayectoria biográfica es única e irrepetible.
Los jóvenes sometidos a una ininterrumpida, incontrolable y despiadada precariedad tienden a ver sus propias trayectorias biográficas como un puzzle, un conjunto de fragmentos, piezas, trozos de vida, que no siempre tienen forma para encajar unos con otros, de tamaños diversos y con aristas que pueden echar a perder otras piezas. Es un puzzle infinito e imprevisible y muy inestable, que como un castillo de arena puede venirse abajo en cualquier momento.
Todo lo expuesto supone que la juventud precarizada está imposibilitada de diseñar un proyecto vital cara un futuro ni siquiera en el corto plazo, ni en el ámbito laboral, ni en el afectivo, como el vivir en pareja. Todo ello supone, de no ser psicológicamente muy fuerte, el que muchos se vengan abajo. ¿Cuántas parejas se han roto? ¿Conocemos la magnitud e incremento de las enfermedades físicas y psicológica en los jóvenes precarizados? ¿Cuántos suicidios? Este es el modelo neoliberal. Pero, siendo ya graves las escuelas nocivas expuestas, lo es más todavía, que el neoliberalismo responsabiliza a los mismos jóvenes de quedar descolgados en esta carrera cruel, en la que solo llegan a la meta los más fuertes. Y muchos jóvenes se culpabilizan de su situación, porque creen que no están suficiente formados, ni son emprendedores, ni saben asumir riesgos. A esta interiorización de su propia culpabilidad, contribuyen todos unos discursos legitimadores, diseñados y expuestos desde el ámbito empresarial, académico y político.
Cándido Marquesán