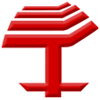Tino de la Torre
Empresario y escritor

Titubeaba la mañana en la ciudad del sur. No sabía si arrancarse por primaveras o alargar un invierno con más semanas que de costumbre y que levantaba alguna queja entre antiguos del lugar. Confortaba pensar que este año traerá otra primavera y, si nos portamos mal, un verano largo de noches callejeras, pasos perdidos y mentiras a media voz. Tan largo que los más jóvenes, en su despreocupación, creerán que nunca acaba.
La brisa que venía bajando por la calle nos iba despejando a todos el magín (aún algo turbio) de todo aquello que no tiene solución, del remordimiento de primera hora, de las ganas de vivir que hay que apuntalar. Una brisa que traía aromas de lo profundo del río, donde reposan la brea, alguna vela latina, barriles que no se pudieron descargar, una añoranza de salazones. A esa hora del día me refiero.
Pretendía caminar deprisa engañándome con que llegaría tarde a algún sitio pero no encontraba la fuerza. Reconozco, no estoy solo en ello, que si no camino deprisa, concentrado en la obsesión particular de esa jornada, todo lo de alrededor me reclama. A veces, se detiene uno a mirar cualquier cosa completamente absorto, con la misma fijación que un niño (de los de antes) miraba los dulces de una pastelería.
La verdad es que cuando se afloja el paso se ven otras cosas. No se pugna por ir corriendo por delante de la vida. Te pones a su ritmo o un paso por detrás. Es en ese momento cuando los transeúntes se convierten en personas. Es cuestión de fijarse un poco y casi ves lo que cargan y cuanto les pesa. No se ve, pero se aprecia.
Aquel día, por lo que fuera, vi llorar.
Salía de una iglesia una señora, seguramente al finalizar la misa de esa hora. Buscaba recomponerse y enfrentar la calle con buen ánimo. No era un llanto desesperado, más bien parecía cotidiano, unas lágrimas que parecían no querer consuelo y que a lo mejor ya no se echaba por echar de menos sino por el miedo a no hacerlo.
Pocos después una dependienta de una tienda, en ese momento vacía, miraba hacia la cristalera del escaparate. La mirada perdida, derramando lágrimas, seguramente aprovechaba la ausencia de clientes para “soltar presión” y digerir la mala noticia o el recuerdo que tenía que superar. De repente, reparó en que la estaba viendo y me hizo un gesto que entendí de cierta complicidad en el que me trasladó que “como no iba a estar así…” Intenté enviar una mirada de comprensión inclinando levemente la cabeza.
Finalmente, era un chico que no tendría 30 años, hablando por el móvil. Con voz ahogada no podía sujetar un llanto de lágrimas que debían ser ácidas. Supe de su conversación porque, en su desesperación no era consciente de que casi gritaba. Pedía una explicación. Uno de esos disgustos cuando se acaba el amor pero solo por uno de los lados. Hablaba y giraba sobre sí mismo; quería mantener dignidad pero se estaba deshaciendo por dentro. No había nada que se pudiera hacer: empezaba su duelo.
Un señor le miraba desde lejos. Los surcos de su cara imitaban a los del campo que seguramente trabajó toda su vida. Un campo que se llevó ilusiones, disgustos y alguna
buena cosecha para compensar. Por esos surcos seguramente también corrieron lágrimas en algún momento. Estaba inmóvil, le observaba: tan de la vida llorar como reír.
Después de la experiencia miré un poco para dentro para organizar recuerdos en sepia de los que hacen un nudo en la garganta cuando ascienden. Era como cuando se desparraman en una mesa camilla las tarjetas postales antiguas; cada una con su película y su principio y final. Sujeté lo que venía desde dentro, no sin esfuerzo.
Nadie quiere llorar pero siento que, cuando todo se desborda y se llora, lo hacemos por encima de nuestras posibilidades.